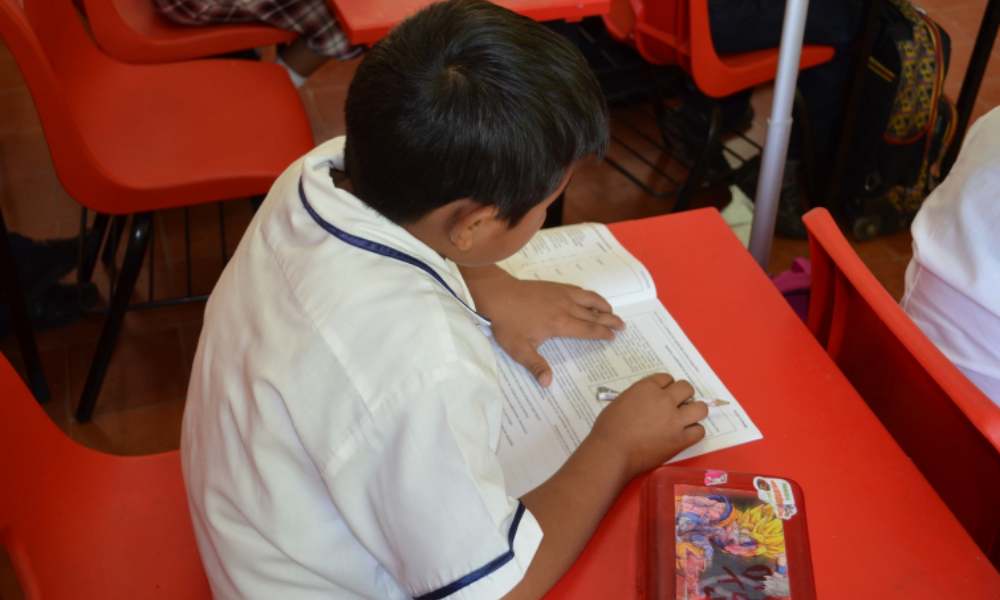No sé por qué razón los tiempos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) no son los mismos de las y los maestros. Bueno, en realidad sí lo sé, pero quise subrayar el hecho de que la SEP siempre anda un poquito desfasada, y no de ahorita, sino de toda la vida. Me explico.
Quienes tienen o tenemos la oportunidad de laborar o asistir a las escuelas de educación básica, sabemos que, por ejemplo, la semana previa al inicio del ciclo escolar, además del dichoso taller intensivo que se trabaja como parte de los Consejos Técnicos Escolares (CTE), las y los profesores dialogan sobre varios temas, pero uno en particular es relevante, me refiero al diagnóstico educativo o, como ahora le llaman: diagnóstico socioeducativo. En algunos casos, la inscripción o reinscripción al ciclo escolar sucede antes del CTE y de este famoso taller, y este hecho, desde mi perspectiva, marca el inicio de esa valoración tan necesaria que debe realizar y realiza el profesorado mexicano en sus centros escolares.
Hace unos días platicaba con una maestra sobre estos temas. Ella refería precisamente eso, que había acudido a la escuela primaria para apoyar el proceso de inscripción días antes de que iniciara el CTE, debido a que ya sabía que trabajaría con primer grado; y bueno, en dicha actividad se enteró que una niña con autismo estaría en su grupo. De inmediato puso manos a la obra y contactó a una o dos especialistas (conocidas suyas que trabajan en USAER) para pedirles materiales e información que le fuera de utilidad o apoyara en el trabajo con el grupo y con la niña.
Otro caso fue el de un profesor al que, antes de comenzar el referido CTE, se le informó que ya no habría dos grupos de sexto grado en la escuela, sino que por decisiones “administrativas superiores” se había “acordado” fusionar los grupos de quinto. En razón de ello, comenzó a pensar y establecer posibles marcos de actuación para el trabajo que le esperaría con los chicos; como primer punto, y como parece obvio, sería la aplicación de un diagnóstico, porque, independientemente de que ya conocía un poco al grupo de estudiantes que se integraría con el que ya venía trabajando desde quinto grado, consideraba sumamente importante realizar este ejercicio, no solo en lo académico sino en lo conductual y hasta familiar, con la finalidad de contar con un panorama más amplio para pensar las estrategias a trabajar con los estudiantes, mismas que iban desde la integración hasta el desarrollo del trabajo colaborativo.
Estos dos casos, y las acciones que tenían en mente los profesores, son dos claros ejemplos de lo que muchas maestras y maestros realizan antes o durante la primera y segunda semana recién comenzado el ciclo escolar, ¿por qué la SEP considera que un ejercicio integrador del aprendizaje (que no es otra cosa que un diagnóstico) deba aplicarse del 22 de septiembre al 3 de octubre? Tengo claro que tal aplicación queda a “consideración” de las autoridades estatales, pero de sobra se sabe que buena parte de estas autoridades aplican a rajatabla lo que desde la federación se envía, ¿no podría planearse para ser aplicado en los momentos precisos y hasta exactos y no después de 3 o 4 semanas en que inicio el ciclo escolar? Ese, creo yo, es el riesgo de diseñar ciertas políticas desde un escritorio, desde donde, como parece obvio, se desconoce el diario andar en una escuela.
Ahora bien, si no es un ejercicio obligatorio, ¿por qué sí lo hacen obligatorio muchas autoridades educativas?, ¿qué necesidad y necedad de contar con datos que permitan valorar el aprendizaje de los estudiantes? Es cierto, alguien con mucha seguridad podría decir que los datos son fundamentales en y para la toma de decisiones y estoy completamente de acuerdo, pero, a fuerza de ser sinceros, ¿alguien podría decirme cuándo se ha hecho llegar información sobre los resultados obtenidos o, peor aún, cuándo se han hecho llegar diversas estrategias, materiales, recursos y lo que pudiera hacer falta para atender lo que esos mismos resultados arrojan?
Lo anterior no significa que quien escribe este texto esté en contra del o los diagnósticos que deban aplicarse o realizarse en las escuelas por parte de las y los maestros, porque este es una piza fundamental en el engranaje que permite planear situaciones de aprendizaje para las y los alumnos; el meollo del asunto pasa por lo tardío de las acciones que la SEP planeta con la finalidad de “recabar” información que solo ellos saben para qué la emplean.
Lo malo o peor de este asunto, es que un tema tan relevante para las y los maestros, suele convertirse en uno de carácter administrativo o, como bien de dice, de carga administrativa para el profesorado, debido a la cerrazón de quienes, se supondría, conocen del proceso educativo y lo que implica la enseñanza y el aprendizaje. ¿No acaso en el taller intensivo recién efectuado en los miles de planteles escolares del país, los docentes tuvieron que realizar varias acciones para “leer la realidad” afín de que con tal acción pudieran conformar su Programa Analítico y su Programa de Mejora Continua?
Tengo claro que un diagnóstico inicial se va fortaleciendo, pero ¿entonces por qué muchos colectivos docentes ya tienen que entregar un programa analítico y un programa de mejora continua terminado? ¿No es un sinsentido?
Y bueno, de la aplicación mejor ni hablamos, las grandiosas ideas que emanan de la SEP sugieren que los profesores tomen un curso (en línea) para que conozcan de qué va dicha aplicación y lo que se requiere para ello, por ejemplo, recursos o materiales para ese propósito. Se le olvida que los recursos y materiales para su aplicación casi siempre los pone de su bolsillo el docente, pero, además, que la captura de información que debería hacer el director generalmente la hacen las y los maestros. En fin.
Los tiempos de la SEP son perfectos, sí, pero dentro de su imaginario y de su castillo.