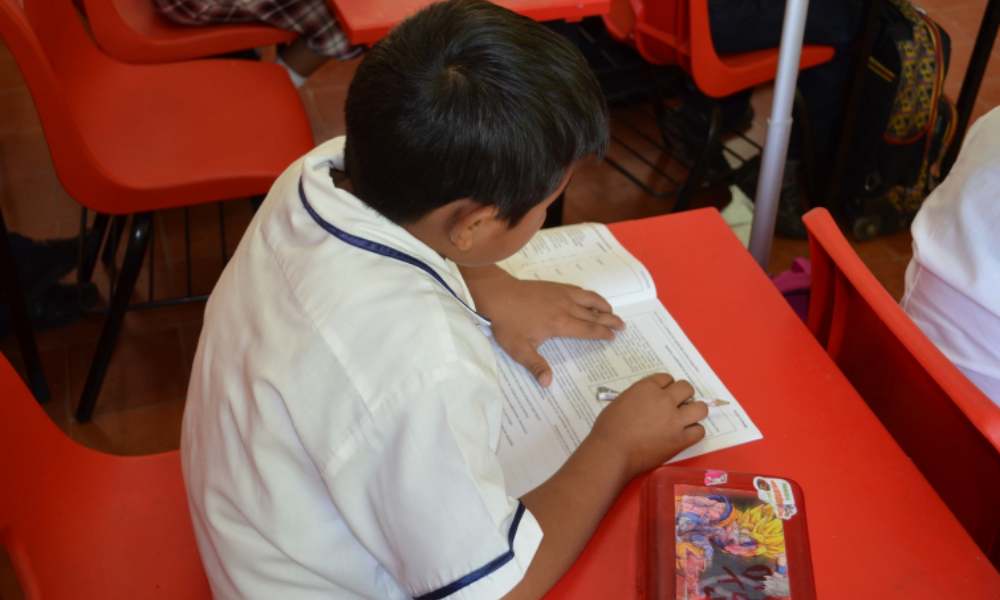El capítulo 2 inicia con el listado de desafíos que enfrentamos en nuestras escuelas para hacer de la lectura y la escritura no una repetición de modelos tradicionales, sino auténticamente una práctica social que haga crecer a nuestras comunidades. Puede resumirse que la lectura y la escritura no pueden seguir siendo consideradas como un fin en sí mismas, sino más bien serían un camino puesto para ir hacia él y entonces hacer cada día experiencias creativas permanentes que ayuden a ampliar ese sendero sobre el cual vamos avanzando.
En ese sentido, la escuela no puede seguir aspirando a ser un actor social que “cuadricule” o “discrimine” a sus alumnos al pretender acomodar su pensamiento, sino que, al contrario, debe fomentar el crecimiento técnico, social y hasta emocional de toda la comunidad que está a su alrededor y que participa en ella.
La factibilidad de un cambio real que transite de un esquema didáctico ya sea de adoptar indiscriminadamente modas o bien perpetuar las rutinas y la tradición es posible en la medida en que aquellas acciones que se desean plantear impacten directamente en la práctica educativa y rompan el estado de comodidad en que muchos nos hemos encasillado. De acuerdo con la autora, tanto las modas como las tradiciones les permiten a muchos evadir el deber autentico de transformar su práctica didáctica porque en esencia esa es una zona segura desde donde se puede “conducir al conocimiento” y se evita por consecuencia el trabajo de pensar y reflexionar sobre aquello que se hace diariamente y que, según nuestros códigos de vida, es lo realmente válido y útil para trabajar.
Frente a este panorama, qué hacer: en definitiva, se aprende haciendo, transformando, escribiendo, leyendo, criticando, escuchando, corrigiendo; los docentes no podemos apartarnos de este esquema y en consecuencia debemos fortalecer día a día nuestra capacidad de estudio, lectura, abstracción, comunicación y hasta inspiración. Los sistemas educativos tienen sus reglas, escritas o no escritas, que en los hechos pueden ir de la comodidad y confort a la rigurosidad y hasta la tiranía en un solo paso, sin intermedios o medias tintas.
Dado que nuestros alumnos tendrán que salir solos al mundo real en un momento indeterminado, no importando su edad o condición social, nuestro deber como escuela tendría que ser el de hacer nuestras aulas pequeños “laboratorios de la realidad” donde tengamos la oportunidad de expandir nuestra cultura, conocimiento técnico y valores que hagan real y posible retar a nuestros alumnos a romper sus propios esquemas de pensamiento.
En contraste, la realidad de nuestras escuelas se puede ver en lo que la autora califica como “contrato didáctico” que no es más que la captura instantánea desde donde puede verse cómo la escuela, maestros, alumnos, autoridades y padres de familia establecemos un esquema de “correcto o esperable desempeño” que en esencia es la reproducción de un modelo social donde la escuela (y el docente en especial) tienen el monopolio de la verdad donde no hay margen para su discusión.
Para avanzar hacia una nueva organización dentro de las reglas de ese “contrato didáctico” habría que tomar algo sobre las enseñanzas del “Arte de la Guerra” (léase Sun-Tzu) parafraseando “si eres ignorante de tu enemigo, pero te conoces a ti mismo, tus posibilidades de ganar o perder son las mismas, pero si eres ignorante de tu enemigo y de ti mismo, puedes estar seguro de ser derrotado”.
Adaptando arbitrariamente este principio, podría decirse entonces que más vale conocer a tu escuela, tus alumnos, compañeros, padres de familia, autoridades y A TI MISMO DOCENTE, porque en 100 retos de trabajo nunca saldrás derrotado. Y he aquí que no quiero en modo alguno caracterizar los conceptos de victoria o derrota como algo personalista; mi enfoque es más bien al éxito educativo genuino, el logro de los aprendizajes de nuestros pequeños y el avance de las comunidades educativas.
Por lo que respecta al apartado de herramientas para la mejora, se enlistan algunas como las siguientes:
- Establecer objetivos generales por ciclos y a largo plazo, para no caer en la inmediatez del impulso y después quedarse sin aliento para seguir.
- Dar prioridad a los objetivos generales sobre los específicos, verificando si efectivamente nuestras actividades son tendientes al logro de ese objetivo general o bien se pierden en la rutina y la cotidianidad.
- Fomentar las situaciones didácticas por sobre la fragmentación. La lectura y escritura son procesos holísticos, por lo tanto, no pueden ser trabajados por actividades aisladas o carentes de significado para nuestros alumnos. En ese sentido, más que corregir e imponer, hay que modelar el aprendizaje. No todo lo socialmente correcto también es bueno.
- Plantear una transformación de la organización institucional con autentica colaboración grupal e individual que no pretenda homogeneizar o discriminar. La práctica educativa no puede ni debe ser un ente inerte y sin evolución. Inspirar un cambio pasa indistintamente por hacer uno mismo aquel proceso para desafiar nuestras creencias didácticas y atrevernos a intentar llevar a cabo cosas que nos cuestionen duramente en qué estado de desempeño nos encontramos, siempre teniendo a nuestro lado el avance científico didáctico.
- El profesional educativo moderno basa su desempeño en el cabal cumplimiento del compromiso con una mejora continua del trabajo para dar a su vez un mejor servicio a nuestros alumnos, padres de familia, compañeros, e incluso a la estructura administrativa educativa.
- Conciliación del tiempo de actualización profesional y permitir la participación voluntaria. Como dice la sabiduría popular; “a veces, menos, es más”.
- Es recomendable que las opciones de capacitación sean también a largo plazo, eligiendo adecuadamente a los capacitadores, cumpliendo con un encuadre didáctico académico también prolongado en el tiempo y con una adecuada estructura, sin dar lugar a lagunas o confusiones; en resumen, avanzar poco a poco, pero haciendo las cosas bien.
- Finalmente, otra idea enlistada es que el acompañamiento profesional sea efectivo y cercano, partiendo también del propio análisis de la práctica educativa y desde luego contrastando los contenidos de la investigación didáctica (ya sea por iniciativa propia o por terceros) así como el encuentro con otras disciplinas; todo lo anterior, abre el camino para capacitaciones más significativas para los docentes.
En la medida en que recordemos y reconozcamos que nuestras escuelas y alumnos nos necesitan, nuestra mente podrá entonces adaptarse y sentir en si misma esa subjetividad de ser servidores cabales y profesionales de nuestras comunidades educativas.
Finalmente, esta colaboración va dedicada a todos nuestros compañeros docentes que han sufrido directa o indirectamente los estragos provocados por las recientes lluvias en las regiones serranas de Puebla, Hidalgo y Veracruz. México vive horas obscuras. Este desastre nos ha dejado profundamente conmovidos. Maestras y maestros quedaron atrapados en las comunidades y aún a esta hora esperan la ayuda. A la distancia, estamos con ustedes.
Como en muchas otras tragedias, podemos tener grandes lecturas y enseñanzas para la posteridad. Una, que la naturaleza y la omisión gubernamental parecieran ensañarse con los más pobres arrebatándoles lo único que tenían materialmente. Otra, que la desidia y la corrupción siguen carcomiendo las bases sociales de nuestro pueblo y estamos ante el riesgo de un tiempo fermentarlo en todos los frentes sociales que puede llevarnos incluso a las dictaduras. Y sin embargo la lectura más importe, pese a lo anterior, es que ahí junto al pueblo, el magisterio sigue poniendo alma, corazón y fuerza en pos de un futuro más halagüeño para todos aquellos rincones perdidos de la geografía mexicana, llevando su servicio hasta las últimas consecuencias pese a que la burocracia dorada al rato salga a decir que tendrán acta administrativa “por no ir a trabajar”.